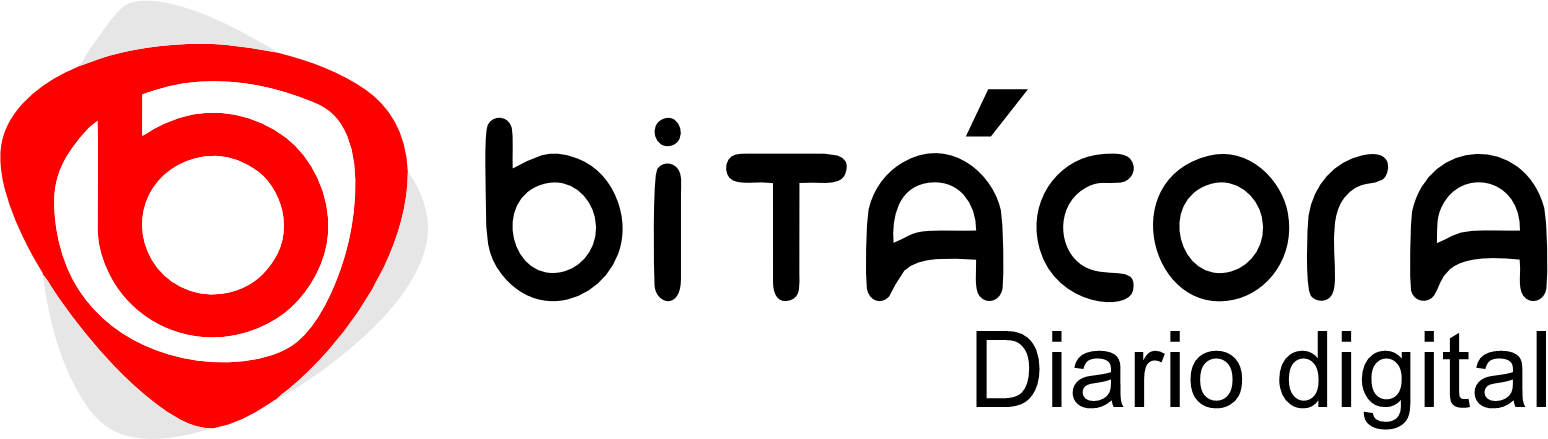Suscribite a CALIGARI “Memoria viva”
Por Valentina Soto
Estamos ante lo que no es solo una narración cinematográfica sino también un gesto político que recupera un caso emblemático de violencia obstétrica y judicial ocurrido en Tucumán en 2014. A través de la reconstrucción de aquella historia, se abre un espacio de reflexión sobre lo que significa ser mujer en un contexto profundamente patriarcal, donde el cuerpo femenino es terreno de disputa y disciplinamiento. La potencia de la obra no reside en el artificio, ni en la técnica, sino en la forma en que coloca a la espectadora frente a una injusticia brutal, invitándola a reconocerse en la protagonista y en todas las que vinieron antes y después de ella. La escena inicial es un golpe seco contra la indiferencia social: una joven que llega a un hospital con dolores insoportables y en pocas horas es transformada en sospechosa, criminalizada y finalmente esposada. Esa representación de la violencia institucional desnuda una cadena de abusos que excede el hecho puntual: un sistema sanitario que desconfía de las mujeres, una policía que convierte el dolor en prueba de delito y una justicia que se ensaña contra la vulnerabilidad. Allí radica la fuerza feminista de Belén: en señalar sin rodeos que el cuerpo de una mujer, en ciertas circunstancias, es considerado propiedad pública sobre la cual se dictan condenas antes de escuchar su voz.
El caso real que inspira la película fue uno de los detonantes de la llamada “marea verde”, ese movimiento multitudinario que puso en las calles a miles de mujeres y diversidades reclamando por el derecho a decidir. La injusticia sufrida por la joven conocida como Belén se convirtió en bandera porque exponía, en toda su crudeza, el modo en que el patriarcado se infiltraba en las instituciones más sólidas del Estado. La prisión de una mujer por un aborto espontáneo no era solo un error judicial, era la expresión más cruel de un sistema dispuesto a castigar la autonomía femenina. Fonzi comprende ese trasfondo y su película se vuelve una herramienta de memoria que impide el olvido. El guion, basado en el libro Somos Belén de Ana Correa, encuentra en la figura de la abogada Soledad Deza un contrapunto fundamental. Ella representa la persistencia y la ética de quienes decidieron transformar la indignación en acción colectiva. No se trata de una heroína solitaria, sino de una mujer que articula esfuerzos, que reconoce en la organización y en la sororidad las únicas vías para enfrentar un aparato judicial hostil. Esa decisión narrativa refuerza la mirada feminista: ninguna lucha se gana en soledad, ninguna opresión se resquebraja sin la potencia de lo colectivo.
La película también propone una reflexión sobre el valor de la palabra. En un contexto donde a Belén se le negó hablar, donde su testimonio fue descartado y su dolor ignorado, las abogadas y activistas construyen un nuevo relato que cuestiona la versión oficial. Allí el cine encuentra su función política: dar voz a quienes fueron silenciadas, amplificar las historias que se intentaron sepultar bajo expedientes judiciales y titulares estigmatizantes. La historia deja de ser solo un expediente para transformarse en símbolo, y el nombre ficticio de Belén funciona como escudo y a la vez como estandarte. Lo que distingue a Belén de otras películas judiciales es que su centro no está en la espectacularidad de un juicio ni en los vericuetos legales, sino en las vidas atravesadas por ese proceso. Cada negativa burocrática, cada demora en entregar un expediente, cada amenaza a la abogada son parte de un mismo mecanismo de disciplinamiento que busca escarmentar a todas. El film deja en claro que la violencia contra Belén no fue una excepción sino la norma, y que la diferencia en este caso fue la organización de un movimiento dispuesto a no dejarla sola.
En ese sentido, Belén dialoga directamente con el presente. Aunque en 2020 Argentina conquistó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, los debates actuales muestran que los derechos nunca están garantizados de manera definitiva. La película llega en un momento donde sectores conservadores intentan retroceder lo logrado y vuelve a recordarnos que detrás de cada estadística hay cuerpos y vidas concretas. El gesto de Fonzi es político porque no permite la comodidad de pensar que lo ocurrido fue solo parte del pasado. La película insiste en que la historia puede repetirse si la memoria colectiva se debilita. El feminismo argentino ha demostrado que el arte y la cultura son herramientas de lucha tan poderosas como las consignas en la calle. Belén se suma a esa tradición, no desde el panfleto ni desde el adoctrinamiento, sino desde la sensibilidad de contar una historia humana que duele y moviliza. La elección de mostrar a una joven convertida en chivo expiatorio de un sistema hostil es un recordatorio de que el patriarcado no es una abstracción: se ejerce en hospitales, en comisarías y en tribunales. Y es precisamente allí donde el feminismo busca incidir, señalando que no puede haber democracia plena mientras se encarcele a una mujer por decidir sobre su cuerpo.
La dimensión simbólica de la película también merece ser subrayada. Al llamar Belén a una joven cuyo nombre real permanece oculto, se abre un espacio de identificación universal. Belén es cualquiera, Belén somos todas. Esa operación de anonimato la transforma en emblema, en representación colectiva de una violencia sistemática que atraviesa fronteras y épocas. La ficción se vuelve más verdadera que la realidad porque permite que cada espectadora se vea reflejada, recordando que ninguna está a salvo de un sistema que sospecha de nosotras por el simple hecho de ser mujeres. Belén no se limita a contar un caso judicial, sino que se convierte en un alegato contra la injusticia y a favor de la libertad. Es una película que incomoda porque nos enfrenta a la pregunta sobre qué hacemos cuando una de nosotras es encarcelada injustamente. Nos obliga a revisar nuestras propias instituciones y a preguntarnos cuánto hemos cambiado y cuánto nos falta. Esa incomodidad es el mayor aporte del cine político: no dejar que la injusticia se vuelva costumbre, no permitir que el horror se naturalice. Dolores Fonzi ofrece una obra que no solo mira hacia atrás para recuperar un caso emblemático, sino que interpela el presente y proyecta hacia el futuro.
Titulo: Belén
Año: 2025
País: Argentina
Director: Dolores Fonzi
Foco: San Sebastián 2025La entrada Belén (2025), de Dolores Fonzi se publicó primero en Caligari.
Fuente: https://caligari.com.ar/belen-2025-de-dolores-fonzi/